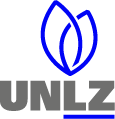Autismo: Avanzar hacia más inclusión
Autismo: Avanzar hacia más inclusión

En el día de la Concientización sobre el Autismo, dos profesionales del Servicio de Atención y Orientación Psicopedagógica de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNLZ, cuentan cómo se trabaja con los niños dentro del espectro y señalan algunos de los signos de alarma.
Cada 2 de abril se celebra en todo el mundo el Día de la Concientización sobre el Autismo, una fecha que busca visibilizar las problemáticas en torno a esta condición que se presenta como una alteración del comportamiento social, la comunicación y el lenguaje, y por un repertorio de intereses y actividades restringido, estereotipado y repetitivo.
Según la Organización Mundial de la Salud uno de cada 160 niños y niñas están dentro del espectro, mientras que en nuestro país no se cuenta con estadísticas confiables. Precisamente ese era uno de los reclamos que llevaba el pedido de reglamentación de la Ley 27.043, sancionada en 2014, y que se logró recién en noviembre de 2019: Contar con información epidemiológica.
La ley también plantea la obligatoriedad de atención por parte de obras sociales y prepagas, y estimula el trabajo en centros de atención primaria para facilitar el diagnóstico temprano, entre los 16 y 30 meses de vida (actualmente una familia puede estar hasta los 5 o 6 años buscando profesionales que puedan realizarlo).
Atención en la UNLZ
En el Servicio de Atención y Orientación Psicopedagógico de nuestra Facultad de Ciencias Sociales atiende a niños, niñas y adolescentes con dificultades de aprendizaje, algunos de ellos son personas con autismo.
También reciben a padres y madres que tienen la inquietud de saber si su hijo o hija tiene TEA. “El niño que presenta rasgos que lo encuadran dentro de las características del trastorno se presenta haciendo caso omiso a responder a lo social ,a la mirada del otro y a la comunicación”, explica Claudia Sirri, psicopedagoga de la UNLZ y especialista en Austismo, y agrega: “De allí la dificultad en comprender a ese niño que nos interpela desde un lugar único ,no comparable con las demás interpelaciones”.
Según la profesional, en ese momento “surgen infinidad de preguntas ,´¿Por qué no mira?’, ‘¿Por qué no habla?’, ‘¿Por qué no responde a la palabra del otro? Esta condición impacta a sus padres, desconcertándolos y angustiándolos lógicamente e iniciando un derrotero en busca de respuestas”
Por otro lado, Rocío San Agustín, miembro del SAOP, remarca: “Varias veces ha pasado que llegan al servicio, niños con diagnóstico de CEA y luego de distintos encuentros y a partir del trabajo en equipo con guía de la supervisora, se han derribado dichos diagnóstico”.
“Por medio del período de diagnóstico se han encontrado otras causas primarias para los problemas de aprendizaje o de comunicación que tenían. Por ende, es sumamente importante que dichos diagnósticos sean repensados”, reflexiona y agrega: “A su vez, es aconsejable que sean reevaluados en el tiempo, debido a que hay personas con CEA que terminan superando determinadas barreras a lo largo de su crecimiento, por el acompañamiento de las terapias y de sus familias. Por ejemplo, han habido casos de niños que pasaron a tener solamente trastornos específicos del lenguaje”.
¿Cómo se trabaja desde el SAOP cuando aparecen casos sin diagnóstico?
Rocío San Agustín: En caso de que haya dudas sobre un posible diagnóstico, se puede derivar al área de Psicología, Fonoaudiología, Terapia ocupacional o Neurología según las preguntas que surjan o conceptos a despejar. También se orienta a las familias para que obtengan el certificado de discapacidad el cual otorga muchos beneficios necesarios , especialmente para las terapias correspondientes, el acompañamiento y la inclusión escolar.
Claudia Sirri: Si se presenta un niño que presenta rasgos pero sin diagnóstico, se intentará dar cuenta de su circunstancia sin olvidar que el niño está inmerso en una familia que tiene mucho que decir respecto de él. Esto significa profundizar la evaluación y considerar las intervenciones pertinentes para llegar a un diagnóstico preciso. La multidimensionalidad de la conflictiva del niño siempre suele comprometer la intervención de otros profesionales, con lo cual la derivación a otro profesional que colabore en el diagnóstico suele se habitual y necesaria.
¿Cuáles son las señales de alarma que aparecen a temprana edad?
R. SA.: Las señales de alarma que se tienen en cuenta, pueden ser: falta de contacto visual, ausencia o precariedad de gestos sociales (sonreír, señalar, saludar), dificultades en la comunicación y el lenguaje (pensando en la intención comunicativa), juego que tiende a ser solitario, elecciones poco flexibles (que siempre juegue con lo mismo, que elija siempre un mismo tema para hablar, que mueva u ordene los objetos siempre de una misma manera), movimientos estereotipados (como por ejemplo, el aleteo), necesidad de deambular por el espacio, obstáculos en la motricidad, momentos frecuentes de berrinches, entre otras.
C.S.: Las señales de alarma suelen aparecer tempranamente en ocasiones y en otros casos los niños suelen responder evolutivamente acorde hasta una edad aproximada de 18 o 24 meses y luego parece perder sus adquisiciones y sufrir lo que suele interpretarse como un «retroceso» abrupto. En este último caso, deja de decir las pocas palabras que solía decir, no responde a la comunicación o convocatoria del otro. Seguramente el pequeño nunca pudo hasta ese momento concentrar su mirada ,ni demandar adecuadamente pero también seguramente pasó desapercibido, porque está en proceso de adquisiciones y quiénes lo rodean suelen dar por habitual su desempeño.
¿Creen que se avanzó en la visibilización de las problemáticas que rodean al autismo?
R.SA.: Se avanzó, pero todavía queda mucho más por recorrer, especialmente para fortalecer y profundizar lo que está dado y para expandir hacia aquellas áreas en las que aún no hay tantos avances como lo son la vida adolescente, adulta, en cuanto a la inclusión laboral, la sexualidad, entre otros aspectos. En referencia al ámbito escolar, aún queda mucho por crecer, concientizar, informar, aprender y construir. Se está en camino.
C.S.: Actualmente la visibilidad es mayor, en parte por la lucha de los padres que se han reunido e interpelado a la sociedad y a los profesionales a dar respuestas acordes a su demanda. Creo particularmente que la inclusión está en camino, falta mucho aún para comprender y trabajar al respecto, hay que seguir concientizando y sobre todo que se deje de pedir siempre el esfuerzo al niño sino que como sociedad trabajemos para poder estar preparados para su interpelación. Apuesto a un mundo donde la diferencia no se interprete como deficiencia. Ojalá lo logremos.