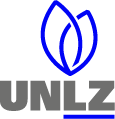La inserción de las mujeres en el sistema científico y universitario, su elección vocacional y los estudios con perspectiva de género
La inserción de las mujeres en el sistema científico y universitario, su elección vocacional y los estudios con perspectiva de género

Si analizamos el diagnóstico elaborado por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación en el año 2020 sobre la situación de las mujeres en Ciencia y Técnica se observa, que en el “Plan Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación: Lineamientos Estratégicos 2012-2015” las referencias a las temáticas de género, ciencia y tecnología son bastante inespecíficas y marginales. Esta perspectiva resulta consistente con la representación de las mujeres en los cargos jerárquicos de organismos Científicos Tecnológicos a nivel nacional. Por ejemplo, en el año 2019, la relación hombres-mujeres en el sistema científico mostraba una relación de paridad, sin embargo al analizar la estructura de gestión de las instituciones, se observa que autoridades de las mismas era de 14% (mujeres) respecto de un 86% (hombres), lo que denota una notable disparidad en términos de espacios de liderazgo y toma de decisiones, que permite afirmar que existiría una pronunciada masculinización de los puestos de mayor nivel jerárquico.
Al analizar también los datos del sistema universitario para el año 2019 (instituciones de gestión pública y privada) la participación de las mujeres muestra un comportamiento peculiar. Se advierte por un lado, una representación mayoritaria de las mujeres en secretarías académicas (64%) y una representación cercana a la paridad (43%) en las secretarías de Ciencia y Técnica, en tanto que la brecha se amplía e invierte en relación a los puestos de vicerrectoría y rectoría con tan solo un 33% y 13% , respectivamente. El propio estudio si bien destaca la alta participación de las mujeres en secretarías académicas, advierte sobre el hecho que se trata de las áreas con mayor carga laboral administrativa de las instituciones universitarias, por lo que aquella supuesta mayor inclusión, estaría demostrando justamente lo contrario. Es decir ese porcentaje podría estar invisibilizando situaciones de inequidad salarial y discriminación laboral.
Estas asimetrías, se mantienen cuando se analiza la participación de mujeres en direcciones de proyectos de investigación, montos del financiamiento y categorías en el sistema científico (CONICET y Programa de Incentivos) que alcanzan las mujeres respecto de sus colegas hombres.
Esta sub representación de las mujeres se agudiza en el campo de las ingenierías. No cabe duda que el resultado de la menor participación tiene su origen en el menor ingreso al conjunto de carreras en el campo disciplinar denominado STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Matemática, por sus siglas en inglés) aspecto éste que,- desde el punto de vista cuantitativo,- ha sido ampliamente descripto. Sin embargo resulta menos explorada, la indagación de las motivaciones y las razones que llevarían a las mujeres a no optar por estas carreras.
Desde la caracterización de la ciencia y la tecnológica como androcéntrica, abordada por los denominados “Gender and Science Studies” los nuevos estudios proponen un giro al enfoque de la problemática, invirtiendo la pregunta “¿qué les sucede a las mujeres que no acceden a la tecnología y la ciencia ?” a la siguiente “¿qué le sucede a la tecnología y la ciencia que las mujeres no acceden a ella?”.
Desde esta perspectiva, muchas investigaciones han identificado que la brecha entre ciencia y tecnología encuentra sus razones en que la primera aparece socialmente masculinizada frente a otras áreas disciplinares consideradas como “femeninas”. Otros estudios señalan que las razones de esta disparidad se encuentra en los procesos de socialización diferencial de mujeres y hombres y plantean algunas preguntas que intentan explicar las causas de la escasa presencia de mujeres en carreras tecnocientíficas, – las que se complementan tratando de encontrar las razones de la preferencia de los hombres por ellas.
Es así que estas nuevas líneas de trabajo, desaconsejan un abordaje exclusivamente cuantitativo y recomiendan los enfoques cualitativos integrales, que indaguen por ejemplo: los factores que intervienen al momento en que hombres y mujeres eligen una carrera y que influencia en esta elección tienen los estereotipos, – por ejemplo,- de la ingeniería y la tecnología.
Como docente e investigadora en el campo de la educación universitaria, en particular de la ingeniería, observo un significativo cambio en la matriz de ingreso a las carreras de ingeniería. En los últimos diez años, cada vez más mujeres se inscriben a cursar estas carreras y en general tienen un desempeño destacado, lo que se ve reflejado en los promedios de egreso. Sin lugar a duda, estos cambios resultan auspiciosos y dan cuenta de los cambios que a nivel de la sociedad se vienen dando, lenta pero sostenidamente. Sin embargo, dentro de las propias ingenierías, se observan asimetrías más o menos marcadas en la elección de la terminal, ya sea que se trate de mujeres u hombres.
Frente a esta realidad, y siempre siguiendo la lógica de la inversión de la problematización planteada en términos de “¿qué le sucede a tal o cuál ingeniería que las mujeres no optan por ella?”, considero que resulta importante desarrollar estudios longitudinales mixtos (cuali-cuantitativos) que contrasten,- percepciones del mercado de trabajo y de las propias egresadas y egresados por un lado y analizar los procesos de toma de decisiones durante la elección de carreras, en la búsqueda de explicaciones al fenómeno de la sub y sobrerrepresentación de mujeres en diferentes campos disciplinares.
Por último, creo que es importante transmitir a todas las mujeres de nuestra comunidad universitaria que las carreras no tienen género, que no hay carreras para varones o para mujeres, sino que hay seres humanos que son felices a partir de una elección acertada de la carrera. Elección que con el tiempo, les permitirá desarrollarse como persona y comprometerse y amar su profesión. Esta es, -desde mi experiencia,- la clave del éxito y la felicidad.
Como señalé en los primeros párrafos, las inequidades y por ende los obstáculos para las mujeres son y serán muchos. Sin embargo, a través de convicción y resiliencia se puede soñar en una sociedad más equitativa que nos contenga a todas y todos y que se construya con el otro y no frente al otro.
En este sentido, tenemos que sentirnos orgullosos de nuestra Universidad Nacional de Lomas de Zamora, la primera del conurbano, ya que es una institución que abre sus puertas a todas y todos los ciudadanos de la región, les permite soñar con un futuro mejor y cuenta con los dispositivos necesarios para brindar enseñanza de calidad y garantizar la igualdad y no discriminación no solo de las mujeres sino del conjunto de su comunidad educativa.
Marta Susana Comoglio
Abogada – Dra. En Educación- Mg. En Metodología de la Investigación Científica y Especialista en Gestión Universitaria
Investigadora Categoría I – Programa de Incentivos
Secretaria Académica de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora